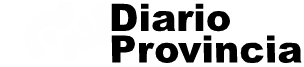Mi hija me ha traído unas hojas. Están sobre la mesa. Son algunas amarillas y otras rojas. No son los colores con el que nacieron, ni el que mostraron durante el verano, cuando ofrecían la sombra fresca, al que se acercaba para refugiarse del sol exitado.
Antes eran verdes, en ellas el color de la vida plena, joven, la vida en su apogeo. Alguien -quizás un botánico- diría que ahora tienen el color de su decadencia.
Si, quizás digo yo, porque él mira la hoja y sólo ve en ella una función, la que ya ha dejado de cumplir, porque ya el sol se ha aplacado.
Pero yo he aprendido a penetrar en el universo mágico, el que está allí, más allá de las cosas y detrás de las palabras. Y en esa dimensión sin tiempo y sin distancia, las veo en el máximo esplendor de su existencia. Es sólo allí, en ese momento, en ese lugar sin dimensiones, donde exhiben la condición de la máxima virtud de lo creado: la excelencia de una belleza que se ofrece gratuita, generosa, sin recompensa ni exigencia.
Y me digo, mirándome en ellas, que también mi verano ha pasado, que mi sol se ha aplacado, que ya no he de cumplir la misión de ofrecer mi sombra.
Y al volver a mirarlas, me dicen: tú también has llegado a este lugar, en esta dimensión sin tiempo ni distancia en la que has entrado, donde has de ofrecer la máxima virtud que este mágico universo te ha encomendado. Debes dar la máxima virtud de lo creado: la belleza infinita de un amor generoso, gratuito, sin recompensa ni exigencia.
Esas hojas y yo, sobre esta mesa, cuando nuestro verano ha pasado.
MARTIN BARBA